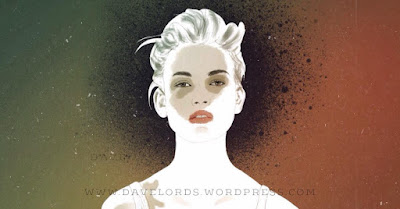Rosa Beltran
Un día sentí el llamado. Santa Clara lo
sintió tras varios encuentros secretos con Francisco, Santa Bernardita luego de
las apariciones de la Virgen, y el de San Lorenzo fue tan fuerte que durante su
martirio exigía que lo tostaran más aún en su parrilla. Acababan de construir
la parroquia de Santa María de los Apóstoles, en Periférico y Av. Pedregal (hoy
Renato Leduc), a dos cuadras de mi casa. Tenía siete años cuando la inauguraron
y recuerdo la ilusión con que los tlalpenses asistieron a la primera misa
oficiada en esa iglesia de arquitectura desafiante. Mi madre era católica
entonces, así que hicimos fila para saludar a monseñor Reynoso, el párroco. Por
primera vez me enfrenté a una escena que no he olvidado: con asco y fascinación
vi cómo algunos de los fieles formados frente a mí le besaban el anillo. Yo me
limité a darle la mano. Tras aquella misa, regresé a mi casa sintiendo lo mismo
que después de cualquier evento social: nada.
Pero unos días después percibí el
llamado. Una furia demencial, incontrolable, me hizo escapar de mi casa,
asistir a una misa y comulgar, para sentir a Dios en mi corazón. Había
practicado con mis primas el acto de la comunión. En el jardín nos poníamos
hojas secas en la boca y hacíamos el esfuerzo de no masticarlas durante un buen
rato. Así que fue fácil comulgar, hincarme con devoción en mi sitio y esperar a
que la hostia se derritiera.
Llegué a mi casa
exultante, a contarle a mi mamá que había recibido a Dios. Mi madre se
enfureció y me advirtió que eso cambiaba las cosas en la próxima celebración
para la que mi hermana y yo nos preparábamos. Para ella, todo seguiría igual.
En mi caso, no podría hacer la primera comunión de blanco, puesto que no era la
primera.
Mi madre nos mandó
hacer los vestidos con las hermanas solteras de una tía que siempre se vestían
de negro y cuya casa, antigua, olía a humedad. Recuerdo que escogieron para mí
una tela de colores de inspiración floral (y pagana); en el caso de mi hermana,
harían una réplica idéntica al vestido de bodas de mi mamá.
El día de la primera
comunión mi madre despertó a mi hermana mucho más temprano. La bañó, le acercó
la ropa interior y la peinó de bucles con unos trozos de tela tomados de una
sábana. Le aplicó un poco de su perfume, le puso el vestido y la dejó sentada e
inmóvil, como una muñeca antigua. Yo me puse el vestido corto con la cinta que
se anudaba por detrás, me senté junto a ella y quedé viendo mis zapatos. Ya en
el convento, antes de la ceremonia, tras la que se servirían tamales y
chocolate, mi hermana les dijo a las monjas que quería hacer pipí. Solícitas,
dos de ellas la acompañaron y la mayor me hizo señas de que también debía ir
yo. Recuerdo haber pensado que seguramente las monjas creían que yo era el
paje, pues me dieron el misal y la vela de mi hermana para que los sostuviera.
Ya en el excusado, al ver cómo una religiosa tomaba el vestido de un lado y la
otra del otro mientras mi hermana se inclinaba a orinar sin tocar la taza,
recuerdo que pensé: «Eso es una reina».
Poco más recuerdo de mi
primera comunión. Hubo una misa, un desayuno, regalos para mi hermana, hubo
estampas que se repartieron entre la concurrencia. Lamento haber perdido el misal
con cubiertas de concha nácar, porque me gustaba mucho. Es difícil guardar ese
tipo de objetos cuando, a muy pocos días de haber entrado, Dios se sale de tu
corazón.